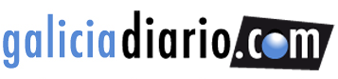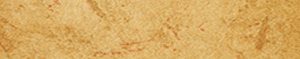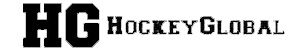Los que ya no importan
Hace unas semanas terminé de ver la serie Dopesick. En ella se relata la vida de una pequeña comunidad de los Apalaches norteamericanos dedicada a la explotación minera. A lo largo de sus capítulos describe la irrupción de la epidemia del fentanilo y sus devastadoras consecuencias entre su población. Un tema del que, por cierto y desde otro enfoque similar en su planteamiento, había tratado en este otro artículo, publicado también en Galiciadiario.com. Los perfiles humanos que protagonizan esta serie remiten a esa dualidad generada en las últimas décadas entre élites cosmopolitas y desentendidas de los viejos Estados-nación, por un lado, y gente común, vinculada a sectores industriales en declive y a las pequeñas explotaciones agrícolas, por otro. En este último caso, personas integradas en comunidades que daban sostén, apoyo y solidaridad efectiva a sus miembros.
Desde otro ángulo, en este caso desde la tradición de la izquierda clásica, (que no identitaria o woke, como ahora se dice) Sahra Wagenknecht ha abordado el asunto en su Los Engreídos. Lo meritorio de su análisis es que lo hace desde la acusación de impostura (y clasismo malamente disimulado) de unas élites que se disfrazan de rompedoras para no acabar de trastocar realmente nada. Ese “nada” tiene que ver con la vida real de la gente a la que se supone que representan y que están embarcadas en mantener con muchas dificultades su nivel de vida (apenas mejorado -digan lo que digan las estadísticas interesadas- en las últimas décadas); gente, por cierto, mucho más alejada del ruido furioso de las redes sociales de lo que nos podamos imaginar.
Ha habido muchas interpretaciones acerca de qué ha podido pasar en Estados Unidos para que un personaje tan peculiar como Donald Trump haya ganado las elecciones. Tal vez habría que preguntarse, complementariamente, qué ha podido pasar para que Kamala Harris no lo haya hecho. Tan apabullante victoria ha sido posible porque no solo han votado a favor de Trump de forma mayoritaria en los Estados del medio oeste y del cinturón del óxido, sino también una proporción superior de votantes en relación a las últimas elecciones en los estados que antes votaban mayoritariamente demócrata.
El problema que tiene el Partido Demócrata en Estados Unidos es, en parte, el de las perversiones del sistema. Muchos expertos han afirmado que el proceso de elección de candidatos en aquel país puede llevar a cualquiera a la presidencia. Pero sería necesario añadir: a cualquiera que tenga dinero, o que consiga el dinero suficiente para que ello sea posible. Cuando Lyndon Johnson dejó la presidencia, tras él quedaron hechos que avalaban su vocación reformadora, como la creación del Medicare y el Medicaid (eso sí, que nadie busque referentes en el modelo europeo o canadiense de bienestar social, Estados Unidos es otro mundo). Él fue quien creó la comisión Kerner, cuyo informe fue un auténtico aldabonazo y una toma de conciencia de la realidad de tantos barrios segregados y abandonados. Pero aquel espíritu reformista se fue diluyendo con el tiempo. Aquellos demócratas de raza fueron sustituidos por élites liberales, vinculadas (en su financiación) a sectores con un denominador común: el de la economía de los intangibles. La financiación de Hollywood a los demócratas no es una fábula urbana, es -por el contrario- una realidad ampliamente documentada.
Pero quizás nos equivocaríamos si tratáramos a estos left-behind tan bien retratados en la serie (como les llaman ciertos expertos) como un “atajo de rednecks o hillbillies” si se me permiten la expresión (recordemos que en aquellos estados hay una alto porcentaje de descendientes de galeses, escoceses e irlandeses, de ahí el estilo de la música típica de la zona). Hay estudiosos del tema, que tienen otra visión muy distinta. Es el caso de Antonio Rodríguez-Pose, profesor en la London School of Economics. Su posición es de un análisis crítico frente a los puntos de vista de esa estirpe de engreídos tan bien retratada por Sahra Wagenknecht. Plantea, entre otras muchas consideraciones, que ha habido toda una pléyade de expertos (y, habría que añadir, de fondos de inversión, fundaciones, medios de comunicación y opinólogos de parte) que han remado a favor de viento de un modelo de capitalismo globalista, centrado en los sectores y empleos de altas competencias cognitivas, y partidario de concentrar a la población en grandes metrópolis. Un tipo de economía que tuvo su pistoletazo de salida con el concepto de “contabilidad creativa” de Jack Welch (no se escribirá lo suficiente sobre lo que supuso aquel giro de tuerca del sistema).
Lo cierto es que ese modelo de aglomeración y concentración de la riqueza en “ciudades ganadoras” (Madrid, Londres, Tokyo, Nueva York, Singapur) ha dejado un rastro de inequidad en zonas muy amplias de esos países, que habría que contabilizar claramente como externalidad negativa. Y que, además, no compensa el aumento de rentabilidad de esas grandes ciudades -aumento que ha sido incluso cuantificado en un 9,7%- (así, tal cual). No se trata de hacer una parodia al estilo Paco Martínez Soria, pero gente como Pose argumenta en un sentido no tan lejano al de la (gran) “ciudad no es para mí”. Sostiene al mismo tiempo, que las ciudades medianas, y las áreas rurales que crecen en sus zonas de influencia, pueden ser potenciadas si hay voluntad política para ello. Eso sí, deben de darse una serie de condiciones; una de ellas, que ese dinero no vaya destinado a generar dependencias, ni pase a manos de élites más preocupadas por tener sus cuentas saneadas que en invertir en proyectos de desarrollo viables sobre el terreno.
Mientras tanto, un hijo de ese mundo tan bien descrito en Dopesick, J.D. Vance, ejerce ya como vicepresidente de los Estados Unidos. Será por casualidad. O no.
Lucas Ricoy